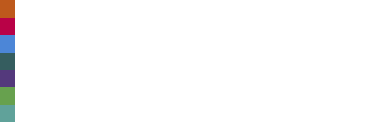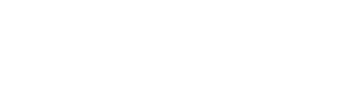|
|
El 5 de octubre se cumplieron 30 años de la Ley 19.253, comúnmente conocida como Ley Indígena. En ese contexto, el director de la CONADI, Luis Penchuleo, destacó que por medio del fondo de tierras se han comprado alrededor de 250 mil hectáreas para la población mapuche, cuestión no menor, pues esta dimensión ha sido el centro de la demanda mapuche históricamente. Sin embargo, cabe preguntarse si una ley hecha para el contexto de hace 30 años puede responder a las necesidades de los pueblos indígenas en el Chile de hoy. Mi intención no es responder esa pregunta, pues quedará al análisis de cada uno. No obstante, para ello es necesario remontarnos a los hitos que anteceden esta ley. A grosso modo, se puede partir exponiendo que una de las primeras políticas chilenas en materia indígena y dirigidas específicamente al pueblo mapuche, fue la ocupación territorial al sur del Biobío en la segunda mitad del siglo XIX. Le siguió la Ley de Colonización y la implementación de la Comisión Radicadora de Indígenas de 1866, instancia que entregó los Títulos de Merced. A esto se suma la Ley Indígena del año 1971, en el gobierno de Salvador Allende, y luego el Decreto Ley 2568 en Dictadura, el cual negó la identidad mapuche, forzó la propiedad individual y liquidó los Títulos de Merced. En democracia, el ex presidente Aylwin impulsa la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), de la cual derivará la actual Ley indígena. Su creación por primera vez incluyó la participación de representantes indígenas, no obstante, el proyecto de ley resultante fue modificado por el nivel central, implicando la elaboración de “seis versiones completas y diferentes” a la original, donde se suprimieron nociones fundamentales como la de “territorio”, la cual fue reemplazada por “áreas de desarrollo”, mientras que la de “pueblo” fue reemplazada por “etnia”, entre otros aspectos. De esta forma, no sólo la mirada mapuche e indígena y su participación política fue subestimada, sino que también, lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT fue considerado de forma parcial. Dicho esto, no es de extrañar que, por un lado, las políticas desarrollistas posteriores como el Programa Orígenes no dieran abasto, y por otra parte, que las demandas políticas mapuche se hayan reforzado, pues como se puede observar, todas estas políticas siguen una misma línea que remite a pensar en lo que ha señalado el cientista político José Marimán y el antropólogo cheko Milan Stuchlik: el Estado de Chile nunca se ha dispuesto a recoger lo que quiere o piensa la población mapuche, sino que más bien la pregunta recurrente desde el centralismo estatal ha sido ¿qué hacer con los y las mapuche? Al día de hoy, la ley está en constante debate en cuanto a los pasos a seguir, pero el hecho irrefutable es que la lógica sistemática de abordar este tema se ha mantenido, y, por otro lado, la norma no ha sido modificada en cuanto a recursos y derechos para atender las necesidades actuales, y por eso, lo que pudo ser un logro años atrás, hoy ya no lo es. Ver Columna de Opinión en El Diario Austral de La Araucanía en el siguiente Enlace
 Escrito por: Victor Caniuñir Railaf Escrito por: Victor Caniuñir RailafAntropólogo, Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales UFRO |
 TRANSPARENCIA ACTIVA
TRANSPARENCIA ACTIVA