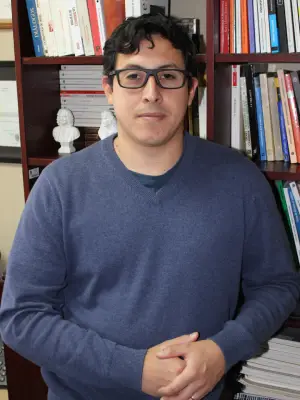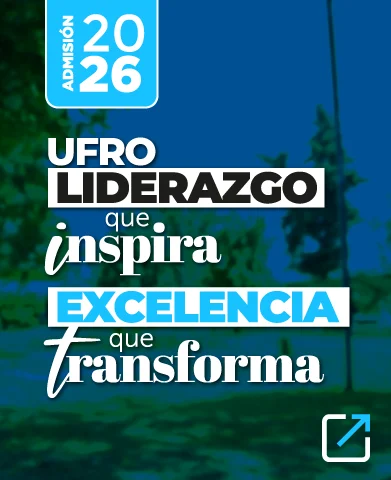En el marco de la celebración del día mundial de la televisión vale la pena reflexionar en los cambios sociales y tecnológicos que han impactado la forma en que nos relacionamos con ese soporte y medio de comunicación que hoy pierde espacio en el “ecosistema mediático”. Hay que retrotraerse casi 70 años atrás, cuando en 1957 se realizó la primera transmisión de televisión en Chile. Como toda nueva tecnología tardó algo en socializarse, sobre todo cuando pensamos que entre los años 60 y 70 en torno al 50% de la población, en promedio, vivía en la pobreza.
En los 80 y 90, con la tecnología ya más socializada, ver tele -o el consumo de televisión- era una especie de ritual colectivo. Las tardes de sábado viendo a “Don Francisco” o “Cantinflas” en casa de los abuelos; programas infantiles como “El profesor Rosa” o “Cachureos”. Los viernes en la noche se esperaba con ansias “Video Loco”. A las 8, las telenovelas del “canal nacional” (TVN), eran innegociables: una suerte de baño identitario que nos llevó a recorrer Chile de la mano de explotadores de salitre y gitanos por el norte y de “La Fiera” por el sur. Esos, y tantos otros, eran los “relatos de la tribu” donde la pantalla actuaba -cuál antigua fogata- uniendo a un puñado de gente.
La televisión y su contenido eran una suerte de lugar simbólico en torno al cual nos encontrábamos aun sin estar presentes. El poco contenido, en los pocos canales existentes, nos llevaba a lugares comunes y comunitarios: el festival de viña, la Teletón, ciertos eventos deportivos, o a visualizar a las personas “más malas” -los “desviados de la tribu”- viendo Mea Culpa. Después vino la televisión por cable y satelital. Hoy, cargamos cada uno con su pantalla en el bolsillo, y los contenidos son innumerables. Se estima que diariamente se suben a YouTube 3,7 millones de vídeos: más de 500.000 horas de grabación. De hecho, la televisión es hoy apenas el 4to medio más consumido: detrás de redes sociales, video online, y servicios de streaming. A veces, da la impresión que hay más productores-creadores de contenido que consumidores del mismo.
Bienvenida la diversidad de contenidos y de plataformas, con el riesgo de que se transforme en dispersión. Vemos hoy producciones “de nicho”, que convocan a un número que, aunque amplio, puede resultar muy disperso. Es a veces difícil encontrar referentes simbólicos comunes -narraciones compartidas- en torno a las que encontrarnos. Si los contenidos mediáticos, -primero en la prensa, luego radio, y finalmente, en la televisión- fueron una suerte de “pegamento social” que nos ayudó a pensarnos o imaginarnos como una comunidad nacional, vale la pena preguntarse por cuáles son los relatos y los rituales que hoy nos dan cierto sentido de pertenencia.
Y no se trata de romantizar las tecnologías y formas de ver del pasado, sino de visualizar críticamente nuestro presente y preguntarnos por el futuro, ¿cuáles son los medios y las narraciones que nos dan sentido comunitario hoy? ¿Será el miedo de los noticieros sensacionalistas que permiten el surgimiento de figuras políticas que prometen bala y punitivismo? ¿Tiene sentido seguir pensando en la dimensión “nacional-identitaria” ligada a la televisión y el consumo mediático? ¿O habrá que comenzar a pensar en las comunidades cosmopolitas y globales unidas en torno a contenidos transnacionales? Pero, ¿quiénes pueden disfrutar de ese acceso a contenido global? ¿Hay elementos estructurales que impiden ese acceso (manejo de idiomas, mala conectividad, recursos tecnológicos, etc.)? Son preguntas que seguramente irán acompañando la reflexión sobre los medios de comunicación en nuestra contemporaneidad.